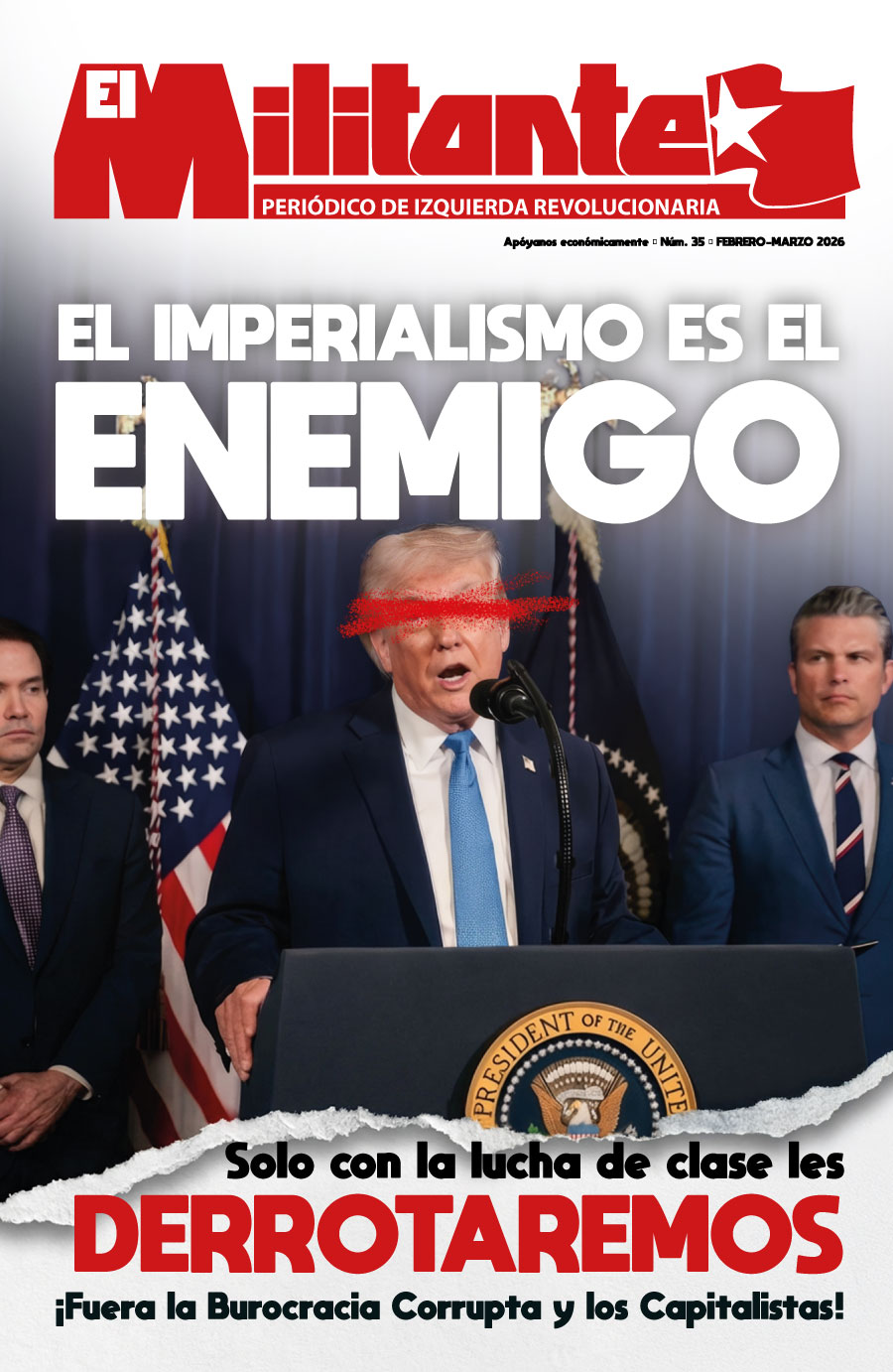El 27 de septiembre se cumple el 40 aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo. El dictador Franco moriría apenas dos meses después, pero mucho antes de su muerte era ya evidente la crisis del régimen. La ejecución José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui, junto con la oleada de protestas que provocó dentro y fuera del país, serían los últimos coletazos de un régimen agonizante. En octubre de 2005, con motivo del 30 aniversario, en las páginas de El Militante apareció el artículo que a continuación publicamos.
A 30 años de los últimos fusilamientos del franquismo
Mucho antes de la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, era palpable la crisis del régimen. La ofensiva del movimiento obrero, la oleada de huelgas, el desafió de amplios sectores de la juventud, mostraba la imposibilidad de sostener el capital. Mucho antes de la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, era palpable la crisis del régimen. La ofensiva del movimiento obrero, la oleada de huelgas, el desafió de amplios sectores de la juventud, mostraba la imposibilidad de sostener el capitalismo español sobre la base de un régimen represivo y desacreditado ante los ojos de millones. Sectores importantes de la burguesía, que durante casi cuatro décadas se había beneficiado y había apuntalado a la dictadura, empezaban a marcar distancias con ella. De la misma forma, en la base de la Iglesia católica, la misma que había apoyado los crímenes del franquismo otorgándoles el carácter de “cruzada contra el comunismo”, el efecto de la lucha obrera se dejaba sentir: la contestación surgía en sus filas. Incluso en el ejército, el “glorioso ejército del 18 de julio” aparecían fisuras y tensiones y se organizaba una oposición democrática entre sectores de la oficialidad.
El régimen franquista se encontraba en un callejón sin salida en las postrimerías de la muerte de Franco. La burguesía estaba dividida y desorientada, sin un plan acabado sobre cómo salir del atolladero. Obviamente estaban de acuerdo en jugar la baza de la restauración monárquica tal como Franco había previsto el 22 de julio de 1969, cuando nombró sucesor a Juan Carlos que prestó juramento de lealtad a Franco, a los principios del Movimiento y a las leyes fundamentales del Estado. Pero incluso esta posibilidad estaba cuestionada por el empuje de la contestación social. ¿De dónde provenía la inseguridad qué tenía en esos momentos la clase dominante? si Franco dejó dicho en su testamento: “lo dejo todo atado y bien atado”. ¿A qué se debía tanto nerviosismo? La respuesta es clara: la lucha heroica del movimiento obrero había puesto en peligro, no sólo a la dictadura, sino al propio régimen capitalista.
El movimiento obrero levanta cabeza
Tras la guerra civil, que costó la vida a cientos de miles de obreros y campesinos, llegó la oscuridad de la dictadura franquista que se mantuvo durante 40 años por la represión, el encarcelamiento y el exilio (se calcula que, de enero a febrero de 1939, 440.000 personas cruzaron la frontera con Francia), a que estuvo sometida la población. Aun con un movimiento obrero aplastado y desarticulado, hubo diferentes luchas desde los primeros años de la dictadura; en 1947 se dan huelgas en Euskadi, la huelga de tranvías en Barcelona en 1951, de 1957 a 1958 los mineros en Asturias. Pero será entre los años 1959 y 1962 cuando los trabajadores vuelvan a levantar cabeza, con movimientos huelguísticos de gran importancia.
El descontento y la conflictividad social a comienzo de los 60 se expresaron en las Comisiones Obreras (CCOO), impulsadas por el PCE desde la clandestinidad. Ya en 1957 el PCE había puesto en práctica la táctica de trabajar dentro del sindicato vertical para conseguir enlaces sindicales y recomponer la organización independiente de los trabajadores. Con las huelgas mineras de 1962-63 nacen en la mina La Camocha en Asturias las primeras Comisiones Obreras. Paralelamente, las huelgas y movilizaciones estudiantiles adquieren un carácter muy amplio en las universidades.
El recurso frecuente al estado de excepción permitió a la dictadura incrementar la represión y mantener a los dirigentes obreros encarcelados indefinidamente y sin juicio. Pero, a pesar de la represión, la conflictividad laboral seguiría en aumento y las huelgas prohibidas por ley, no cesarían de producirse por todo el Estado: Asturias, Catalunya, Euskadi, Andalucía, Madrid, Galicia... Huelgas y manifestaciones cuyos objetivos ya no serían sólo por los aumentos salariales, pensiones o mejoras sanitarias sino por el derecho mismo de huelga, el reconocimiento de los sindicatos y las libertades democráticas.
A partir de 1966 se produce un auge huelguístico, y los candidatos de las Comisiones Obreras copan los cargos sindicales en las elecciones de ese año para, finalmente, ser perseguidas con saña por el régimen. En cuanto a la conflictividad obrera, la provincia con más huelgas fue Guipúzcoa con 60, seguida de Asturias con 32, Vizcaya con 16... El total de huelgas en el año 1966 es de 150, en 1967 se elevan a 402 de las que 298 son de solidaridad con los detenidos, sancionados o despedidos. En ese periodo destaca la lucha de Laminados de Bandas en Bilbao: 564 trabajadores en huelga durante 163 días, desde Barcelona y Madrid los trabajadores hacen colectas para ayudarles económicamente.
En los años 1974, 1975 y 1976, en plena recesión económica internacional, los salarios sufren un recorte en todos los países desarrollados y se da una disminución generalizada en los niveles de vida. Pero en el Estado español ocurre lo contrario: demostrando el temor que tenía la clase dominante a una explosión revolucionaria, la patronal se ve obligada a hacer concesiones salariales muy importantes, empujados por la presión del movimiento obrero que recorre todos los puntos de la geografía.
Los trabajadores se sentían fuertes para llevar adelante luchas económicas y por la mejora de los convenios de fábrica. Pero estas luchas no se detienen en las reivindicaciones de carácter laboral sino que con rapidez se transforman en movilizaciones políticas, en las que se cuestiona ampliamente la dictadura y se exigen con fuerza los derechos democráticos.
Contemplando la curva de conflictos laborales se puede comprender mejor el proceso de toma de conciencia que se estaba gestando: en el trienio 1964/66 hubo 171.000 jornadas de trabajo perdidas en conflictos laborales; en 1967/69: 345.000; en 1970/1972 846.000 y en 1973/75: 1.548.000. Esto datos hacían prever lo que iba a suceder más tarde, tras la muerte de Franco: desde 1976 hasta 1978 se pierden 13.240.000 jornadas laborales.
La responsabilidad de la dirección política
En los años setenta la correlación de fuerzas era ampliamente favorable a la clase trabajadora y sus organizaciones. Pero no sólo se trataba del Estado español. En Portugal, el movimiento de los capitanes en abril de 1974, aglutinados en el MFA, acaba con la odiada dictadura de Salazar-Caetano y abre la puerta a un vendaval revolucionario. La dictadura y los sectores del búnker anclados en el ejército y el aparato del Estado se encontraban cada día más aislados e impotentes para frenar el movimiento de las masas. Organizaciones clandestinas, especialmente el PCE y CCOO, agrupan ya a mediados de los setenta a decenas de miles de activistas en fábricas, barrios y centros de estudio.
El factor subjetivo era la clave en la ecuación, las condiciones objetivas estaban maduras para la lucha por el socialismo. Pero los dirigentes del PCE y el PSOE estaban empeñados en pactar con cualquier “ex franquista” de última hora, dispuesto a abandonar el barco que se hundía, que dijera estar contra el régimen. Retomando los jirones de la vieja teoría de la “revolución por etapas”, los líderes reformistas del PCE y del PSOE esgrimían la necesidad de consolidar la “democracia”, es decir, aceptar la desmovilización de la clase trabajadora, aceptar la renuncia de la lucha por el socialismo, aceptar leyes de punto y final que dejaran impunes los crímenes del franquismo, aceptar que la burguesía siguiese manteniendo firmemente la propiedad de las fabricas, de la banca, del conjunto de los medios de producción, a cambio de un conjunto de libertades democráticas, de expresión, organización y manifestación. Estas últimas se consiguieron como consecuencia de la movilización de las masas oprimidas, pero se podía haber conseguido mucho más. La estrategia de pactar la reforma les llevó incluso a dejar de lado consignas democráticas como el derecho de autodeterminación de las nacionalidades oprimidas, la disolución de los cuerpos represivos, la depuración del ejército y más tarde la oposición a la monarquía instaurada por Franco.
La dirección del PCE, la principal fuerza organizada de la izquierda antifranquista, supeditó la lucha por el socialismo a conseguir recuperar la democracia burguesa. Una política que era la consecuencia lógica de todo el programa que el partido arrastró desde los años cuarenta. En el primer Comité Central tras la Segunda Guerra Mundial, que se reunió en Toulouse (Francia) se fija como objetivo estratégico la formación de un amplio gobierno de concentración nacional donde participasen desde comunistas a monárquicos.
En el V Congreso en 1954 se aboga por “la construcción de un frente nacional para acabar con la dictadura y por la creación de un gobierno provisional para, una vez derrocada, mantener una amplia coalición nacional para el desarrollo de una democracia”.
En el Comité Central reunido en 1956 se saca la conclusión de que es posible una alianza entre fuerzas que veinte años antes habían combatido en barricadas opuestas. Se apuesta por la existencia de una burguesía progresista interesada en conseguir la reconciliación de los españoles: “el PCE declara solemnemente estar dispuesto a contribuir sin reservas a la reconciliación nacional de los españoles y a terminar con la división abierta en la guerra civil”. En otras palabras, el PCE estaba dispuesto a atenuar en lo posible la lucha de clases.
Sin embargo, por esos años la burguesía hace oídos sordos, los negocios le van muy bien y el movimiento obrero está apaciguado. Mientras, en el interior, el partido se reorganiza y poco a poco se va convirtiendo en el polo de referencia de la oposición al franquismo. En el VI Congreso de 1960 se traza la línea para ser una organización de masas, incluso en la clandestinidad. Se plantea la necesidad de formar comités en las fábricas, escuelas, aldeas, barrios etc. Pero políticamente es en este Congreso donde se sientan las bases para lo que más tarde será el eurocomunismo, la aceptación explícita del reformismo. Se elige a Santiago Carrillo como secretario general y a Pasionaria como presidenta del partido.
En las tres décadas posteriores a la finalización de la guerra civil el PCE, casi en solitario, lideró el movimiento antifranquista y sufrió la represión directamente en sus carnes, con centenares de fusilados y miles de militantes encarcelados.
Pero la dirección del PCE nunca buscó una salida socialista a la crisis de la dictadura. Las ataduras de la “coexistencia pacífica” decidida en Moscú, obligaban a los dirigentes del PCE a una política de colaboración de clases. Mientras los trabajadores eran despedidos por la patronal, detenidos y encarcelados por participar en huelgas y movilizaciones, enfrentándose a la represión de los grises, la dirección del PCE proclama en 1972 el “Pacto por la libertad” para derrocar a la dictadura. Las líneas maestras del pacto eran claras: “hoy tenemos que luchar por la libertad, y para eso hay que pactar con todos los que quieren la libertad, renunciamos a nuestras consignas de clase, pero sólo temporalmente, y cuando tengamos libertad romperemos los pactos y lucharemos (...) contemplando la formación de un gobierno provisional de amplia coalición, para restaurar las libertades democráticas, promulgar una amnistía general y la convocatoria, en un tiempo razonable, tras legalizarse los partidos y sindicatos, de elecciones generales a las cortes constituyentes para que el pueblo español pueda pronunciarse sobre la forma de estado monarquía o república”.
La política de alianzas del PCE, tras la experiencia de las llamadas Mesas Democráticas, lleva a la formación en 1974 (en París) de la Junta Democrática en la que participaban el PCE, Partido Socialista Popular de Tierno Galván, el Partido del Trabajo de España, el Partido Carlista (al poco abandona), CCOO, colectivos ciudadanos independientes, y “personalidades antifranquistas” del tipo de Vidal Beneito o García Trevijano.
Este giro causó muchas dudas entre militantes del PCE y de CCOO, sobre todo los más jóvenes. Se empiezan a dar las primeras expulsiones en los años setenta dentro del PCE, en las Juventudes Comunistas y CCOO. Paralelamente, en las zonas más industrializadas del Estado se endurece y extiende el movimiento huelguístico contra la dictadura; muchas de estas huelgas desbordan las directrices dictadas por la dirección del PCE que llamaba a la “movilización tranquila”.
La represión es inútil
El 20 de diciembre, quince minutos antes de empezar el juicio contra los 10 dirigentes de CCOO en el “proceso 1.001”, Carrero Blanco, jefe del gobierno, muere en un atentado en Madrid organizado por un comando de ETA. Es sustituido en enero 1974 por Arias Navarro, conocido como el carnicero de Málaga por su responsabilidad en la represión fascista de la ciudad durante la guerra civil. Arias Navarro es un buen exponente del búnker, considerado un duro que había estado al frente de la Dirección General de Seguridad.
La muerte de Franco se aproxima, el régimen está cada vez más debilitado y la situación económica y social se hace cada vez más complicada para el régimen. La economía española se ve afectada por la recesión económica de 1973, los precios de la electricidad suben un 15%, el petróleo un 70%, el gas butano un 60%, el transporte un 33%. La consecuencia de esto era que el nivel de vida de las masas caía vertiginosamente, con el consiguiente aumento de las luchas y de la militancia en las organizaciones. La respuesta de Arias Navarro es incrementar la represión: el 2 de marzo son ejecutados a garrote vil el anarquista catalán Salvador Puig Antich, y el polaco Heinz Chez a pesar de las peticiones de clemencia internacional.
Pero la represión no permite aumentar la estabilidad de un gobierno que se resquebraja. Arias Navarro, en un intento desesperado por calmar la situación y desviar la atención de la población, plantea la legalización de “asociaciones” para antes de enero de 1975. Eso sí, la legalización era sólo para los que tuviesen más de 25.000 miembros repartidos en un mínimo de 15 provincias, estando obligados a aceptar la legitimidad del régimen existente.
Franco cae enfermo el 19 de julio de 1974, delegando poderes en Juan Carlos. Finalmente el dictador recupera precariamente el pulso y retoma la jefatura del Estado el 2 de septiembre. La presión de las masas es tal que Luis María Ansón (director hoy del periódico La Razón) tiene que reconocer el 20 de mayo de 1975 en ABC: “Las ratas están abandonando el barco del régimen (...) La cobardía de la clase gobernante española es realmente vergonzosa (...) ya se ha llegado al sálvese quien pueda, a la rendición incondicional”.
Los últimos fusilados de la dictadura
La dictadura, sus sostenedores en el aparato del Estado y en el poder económico, se resistían a desalojar sus posiciones. La división en la clase dominante se hacía cada día más evidente, en la medida en que la intensificación de la represión no para la ofensiva de los trabajadores. El 25 de abril de 1975 se restablece el estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa, una práctica habitual para contener las luchas, con detenciones al azar, encarcelamientos y torturas por parte de un ejército de ocupación formado por guardia civiles y policías armados. Los ataques de los guerrilleros de Cristo Rey y de las bandas ultraderechistas se recrudecen en todos los puntos del país.
El régimen intentó dar una vuelta de tuerca a la represión. Pero la fuerza de la clase obrera era imparable y cuanta más represión más movilización: se convocaron huelgas generales políticas en Madrid del 4 al 6 de junio, en Euskadi el 11 de junio. Se refuerza la censura.
Dentro del ejército, afectado por la crisis revolucionaria, se había constituido clandestinamente la Unión Militar Democrática (UMD). El 29 de julio fueron detenidos un comandante y seis oficiales, acusados de pertenecer a la UMD y conspirar contra el régimen.
Finalmente la dictadura decide dar un escarmiento ejemplar al movimiento antifranquista. Entre el 28 de agosto y el 19 de septiembre se celebran cuatro juicios sumarísimos para condenar a muerte a los supuestos autores de otros tantos atentados. Se juzga la muerte de un guardia civil en Azpeitia, la de un policía durante un atraco a un banco en Barcelona, un atentado en la casa de un policía en Madrid y la muerte de un guardia civil en Madrid. A ETA se le atribuyen los dos primeros y los otros al FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico), organización vinculada al Partido Comunista de España marxista-leninista (PCE m-l).
El equipo policial encargado del caso son el comisario Roberto Conesa, sus lugartenientes Carlos Domínguez Sánchez y Juan Antonio González Pacheco, Billy el niño, reconocidos torturadores que nunca fueron juzgados por la democracia. Tenían que encontrar rápido a alguien que pagase por cada uno de los muertos, y para ello recurren a la detención del máximo número de rehenes para sacarles confesiones bajo tortura. Con los métodos habituales de la época, las únicas pruebas que existen para condenarlos son las declaraciones que hacen los propios detenidos ante la guardia civil y la policía. Ni los familiares son capaces de reconocerles en las fotos de los periódicos debido a las torturas.
A los detenidos se les aplicó la ley antiterrorista aprobada en el Consejo de Ministros presidido por Franco el 22 de agosto. Con esta nueva ley se ampliaba la pena de muerte, se autorizaba la entrada y el registro domiciliario sin orden judicial y la detención preventiva de 5 a 10 días, y se establece la posibilidad de celebrar juicios sumarísimos en 24 horas contra civiles.
El proceso judicial contra los detenidos es un pantomima: son rechazadas pruebas como huellas dactilares, autopsias de cadáveres.... Testigos que no reconocen a los encausados como es el caso de Txiki, detenido en Barcelona acusado de participar en el atraco a un banco en el que muere un policía, y aunque nadie fue capaz de reconocerle como uno de los atracadores, fue hallado culpable. En ese momento era gobernador civil de Barcelona Martín Villa, que junto con Fraga es el prohombre franquista con más trayectoria institucional. Falangista forjado a la sombra de Suárez, Martín Villa siempre destacó como un encarnizado represor de los activistas universitarios y sindicales en Barcelona. Este demócrata de toda la vida nunca fue juzgado y sí recompensado: ha sido presidente de Endesa, ha encabezado la comisión de investigación del Prestige, y ahora es presidente de Sogecable.
Otaegui, otro de los encausados, fue acusado de “colaboración necesaria” por alojar militantes de ETA. La base para inculparle fue la “firma” del militante de ETA Garmendia, que durante su detención recibió un balazo en la cabeza y, tras operarle debido a las graves lesiones que sufrió, quedó disminuido física y mentalmente. En el interrogatorio fue obligado a firmar con la huella dactilar una declaración escrita por la policía.
Once de los detenidos fueron condenados a la pena capital: a todos se les aplica la recién aprobada ley antiterrorista, cuando los hechos son todos anteriores.
La respuesta contra este último crimen de la dictadura no se hace esperar: las movilizaciones de repulsa se suceden por toda Europa y en todo el Estado español. Finalmente, el 26 de septiembre, el Consejo de Ministros conmuta la pena de muerte a seis de los condenados por treinta años de prisión.
La sentencia se cumple el 27 de septiembre: los cinco militantes antifranquistas son ejecutados. Para añadir crueldad al trato vejatorio que los responsables policiales y políticos habían dispensado a los detenidos y sus allegados, las familias no pueden ni abrazarles en la última visita. A Juan Paredes Manot Txiki (21 años), de ETA, le ejecutan en las cercanías del cementerio de Collserolla en Barcelona, delante de su hermano y dos abogados; un piquete de ejecución formado por seis guardias civiles con dos balas cada uno, se la descargan una a una. Ángel Otaegui (33 años), de ETA, es fusilado solo y sin testigos junto a la tapia de la puerta de la cárcel de Burgos. A Ramón García Sanz (27 años), José Luis Sánchez Bravo (22 años) y José Humberto Baena (24 años), del FRAP, les ejecutan en un campo de tiro en Hoyo de Manzanares, donde por ley no puede asistir ningún familiar. Son enterrados a escondidas sin avisar a los familiares, que tardarán años en recuperar sus cuerpos y enterrarlos en sus lugares de origen. Todavía hoy, la familia de Humberto Baena ha seguido luchando por tener acceso al expediente, pero la respuesta del Tribunal Constitucional en mayo de 2004 fue “la Constitución no tiene efectos retroactivos por lo que no cabe intentar enjuiciar mediante su aplicación los actos del poder producidos antes de su entrada en vigor”.
Han pasado 30 años de los últimos fusilamientos de la dictadura, pero la clase obrera siguió luchando tras la muerte de Franco, una lucha muy dura. Bajo los gobiernos de Arias Navarro y Suárez siguieron la represión, las torturas y los asesinatos: más de cien militantes de izquierda fueron asesinados en manifestaciones por la guardia civil, la policía o en atentados de la ultraderecha. En estas condiciones se fraguó la llamada “Transición democrática”.
Octubre 2005